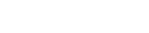Por: Víctor De La Hoz

En un mundo donde las notificaciones no se detienen, quizás vale la pena detenernos nosotros. La forma en la que estamos aprendiendo y qué tanto influye en nuestra formación lo que consumimos en las pantallas, debe ser el centro del debate. Las aulas de las Escuelas Waldorf son un método de enseñanza que tiene más de cien años pero que puede ser una alternativa educativa en esta sociedad hiperconectada.
En pleno 2025, las aulas escolares ya no son espacios aislados del torbellino digital. Niños y jóvenes crecen con un celular en el bolsillo, expuestos a un flujo incesante de imágenes, sonidos y mensajes que moldean su forma de aprender, pensar y hasta relacionarse. Pero mientras algunos defienden la tecnología como herramienta indispensable en la formación académica, otros levantan una voz de alerta: ¿qué estamos perdiendo en esta dependencia de las pantallas?
Un ejemplo que invita a la reflexión son las Escuelas Waldorf, una propuesta pedagógica nacida en Alemania en 1919, de la mano de Rudolf Steiner. Allí, la apuesta no es enseñar a través de pantallas ni algoritmos, sino devolverle al estudiante el centro de su propio aprendizaje. El arte, la creatividad y el contacto directo con la realidad son los ejes de un modelo que parece ir a contracorriente en la era digital.
En las aulas Waldorf, los estudiantes aprenden a leer y escribir con lápiz y papel, trabajan la memoria a través de narraciones orales y exploran las ciencias con experimentos prácticos. La tecnología no está prohibida, pero sí se retrasa su uso hasta que los niños han desarrollado habilidades básicas de concentración, pensamiento crítico y convivencia; en otras palabras, no se trata de rechazar el mundo digital, sino de preparar al niño para enfrentarlo con criterio.
La pregunta que emerge al respecto es incómoda: ¿realmente estamos formando personas capaces de pensar por sí mismos o simplemente consumidores de información rápida y efímera? En contraste con la inmediatez de las redes sociales, el método Waldorf propone algo que hoy suena casi revolucionario, y es el tiempo lento para aprender, la paciencia para comprender y el espacio para que cada estudiante descubra su propia voz.
Las críticas no se han hecho esperar. Para algunos, esta pedagogía resulta idealista y poco realista frente a un mercado laboral dominado por la tecnología. Sin embargo, sus defensores insisten en que no se trata de excluir lo digital, sino de no permitir que lo digital sustituya la experiencia humana.
El choque entre la educación tradicional y la educación mediada por pantallas seguirá marcando el debate en los próximos años. Lo cierto es que experiencias como la Waldorf nos recuerdan algo esencial, que el pensar no debería ser un lujo reservado para quienes logran desconectarse, sino un derecho fundamental que garantice una formación integral en medio de la hiperconexión.